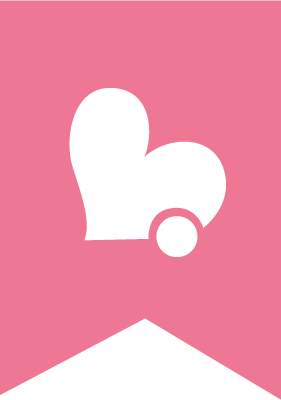Determinantes Sociales y Salud Mental
Ps. Mg. Francisco Morales
La salud mental es entendida como un estado de bienestar en el cual los individuos reconocen sus propias capacidades, afrontan las diversas demandas de la vida y tiene la posibilidad de contribuir con el desarrollo de su comunidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Esta influye de forma directa en diversos aspectos de la experiencia vital de las personas, como, por ejemplo, en el funcionamiento cotidiano, en la salud física y en una calidad de vida integral.
No obstante, la salud mental no es patrimonio exclusivo de las personas y de sus capacidades para hacer frente a los retos de la vida, sino que, además, depende de diversos factores contextuales. Con relación a estos factores, la OMS concibe los Determinantes Sociales de la Salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y que influyen en las diferencias que estas experimentan con respecto a la posibilidad de vivir una vida saludable. Estas condiciones se encuentran permeadas por la distribución inequitativa del poder y la riqueza a nivel mundial, regional y local, y dependen de las políticas que se implementen en esta materia (2009). Con relación a estos determinantes, podemos recurrir a diversos antecedentes para comprender como se expresan y relacionan con la salud de la población, por ejemplo, mediante un análisis de la desigualdad y la pobreza.
En el caso chileno, pese a la disminución de la pobreza en las últimas décadas, el mejoramiento de los índices macroeconómicos y el aumento de la inversión extranjera, todos ellos considerados como indicadores de progreso en el país, no se reflejarían mejoras trascendentales en las condiciones sociales de los sectores más desfavorecidos de la población (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2019). De hecho, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país presenta uno de los coeficientes de Gini más altos, es decir, una de las distribuciones de ingreso más desiguales entre los países participantes (Banco Mundial, 2021). Esta desigualdad es entendida como “las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas” (PNUD, 2017, p. 18).
Con relación a las mediciones de pobreza en Chile, 1.291.824 personas viven en situación de pobreza por ingresos y 3.313.549 personas la experimentan multidimensionalmente, es decir, viven en condiciones precarizadas parcial o significativamente en los ámbitos de salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social. En ambos casos, los hogares con jefatura de hogar femenina, las personas mayores, quienes pertenecen a pueblos indígenas, migrantes y personas que residen en zonas rurales constituyen los grupos sociales más vulnerables (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023).
Referente a lo anterior, los sectores de la sociedad más desventajados producto de la desigualdad tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud (Wilkinson y Pickett, 2009; OMS, 2009). Ejemplo de ello se demostró en la fuerte asociación entre la mortalidad de pacientes por COVID-19 y el estatus socioeconómico, encontrando que las tasas de letalidad por la infección son más altas en los sectores de bajos ingresos (Mena et al., 2021). De igual manera, existiría una relación entre pobreza y problemas de salud mental (Leiva-Peña et al., 2021; Jiménez-Molina et al., 2019).
En respuesta a este panorama y en el caso de Latinoamérica, la OMS ha promovido la implementación de políticas en materia de salud mental basadas en el modelo biopsicosocial y comunitario, no obstante, cerca de un tercio de los países de la región no cuenta con una política nacional de salud mental, además de que deben lidiar con las dificultades con relación a las diferencias en la cobertura y las cuotas de financiamiento en esta materia (Leiva-Peña et al., 2021). En Chile, existe un Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 que incorpora en sus fundamentos los determinantes sociales, el modelo de salud comunitaria y declarativamente acentúa la importancia del enfoque de género en la implementación programática. Sumado a lo anterior, y con relación al presupuesto de Salud, el monto aprobado para este año asciende a $14.680.724.535, es decir, un incremento del 8% aproximado en comparación con el presupuesto 2023 (Biblioteca del Congreso Nacional, 2024).
Estos antecedentes permiten inferir que el aumento presupuestario en el sector de salud y las adecuaciones en las políticas públicas en salud mental representan un esfuerzo por disminuir las desigualdades en esta materia, no obstante, desde la perspectiva de los determinantes sociales en salud, el abordaje debe ser intersectorial. Las energías deben estar puestas, asimismo, en disminuir las disparidades en educación, revertir el déficit en materia de vivienda, en fortalecer los programas de mejoramiento de barrios y de espacios públicos, además de remirar las políticas de seguridad. A su vez, robustecer las iniciativas de fomento de empleo y ampliar las oportunidades para la formación en mundo del trabajo. Fortificar las políticas de protección social y cuidar la promoción de la participación ciudadana de carácter vinculante, fortaleciendo de igual modo la gobernabilidad.
Lo anterior, especialmente con relación a los grupos más desfavorecidos en las mediciones de pobreza: mujeres, pueblos indígenas, habitantes de zonas rurales, migrantes, personas mayores. Los desafíos, desde la perspectiva de la salud comunitaria, constituyen una evaluación continua y el fortalecimiento de programas orientados hacia la promoción y prevención en salud que reorienten el camino hacia la cohesión social como eje central y cuyos horizontes apunten al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para aunar narrativas colectivas acerca de sus propias experiencias vitales. Ello podría contribuir con proveer los soportes sociales y las redes de apoyo social necesarias con el fin de disminuir potencialmente el riesgo en estos grupos sociales ante la ocurrencia de problemas de salud mental.
Referencias:
Banco Mundial. (2021). Hacia una mejor redistribución del ingreso y la igualdad de género. Grupo Banco Mundial. Biblioteca del Congreso Nacional. (2024, junio 21). Presupuesto año 2024: Ministerio de Salud. Jiménez – Molina, A., Abarca – Brown, G., & Montenegro, C. (2019). “No hay salud mental sin justicia social”: desigualdades, determinantes sociales y salud mental en Chile. Revista de Psiquiatría Clínica, 57, 7-20. Leiva- Peña, V., Rubí-González, P., & Vicente-Parada, B. (2021). Determinantes sociales de la salud mental: políticas públicas desde el modelo biopsicosocial en países latinoamericanos. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, e158. Mena, G., Martinez, P., Mahmud, A., Marquet, P., Buckee, C., & Santillana, M. (2021). Socioeconomic status determines COVID-19 incidence and related mortality in Santiago, Chile. Science, 372 (6545), 52-98. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). Resumen de resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN): Pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y distribución de los ingresos. OMS. (2009). Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud: Informe de la Secretaria. OMS. (2022). Salud mental: Fortalecimiento de nuestra respuesta. PNUD. (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. (2019). Diez años de auditoría a la democracia: antes del estallido. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). Desigualdad: Un análisis de la (in) felicidad colectiva. Visión Mundial Internacional.Suscríbete para recibir nuestras novedades
Síguenos en redes
© 2025 – UDLA + Gobierno Regional – Derechos reservados